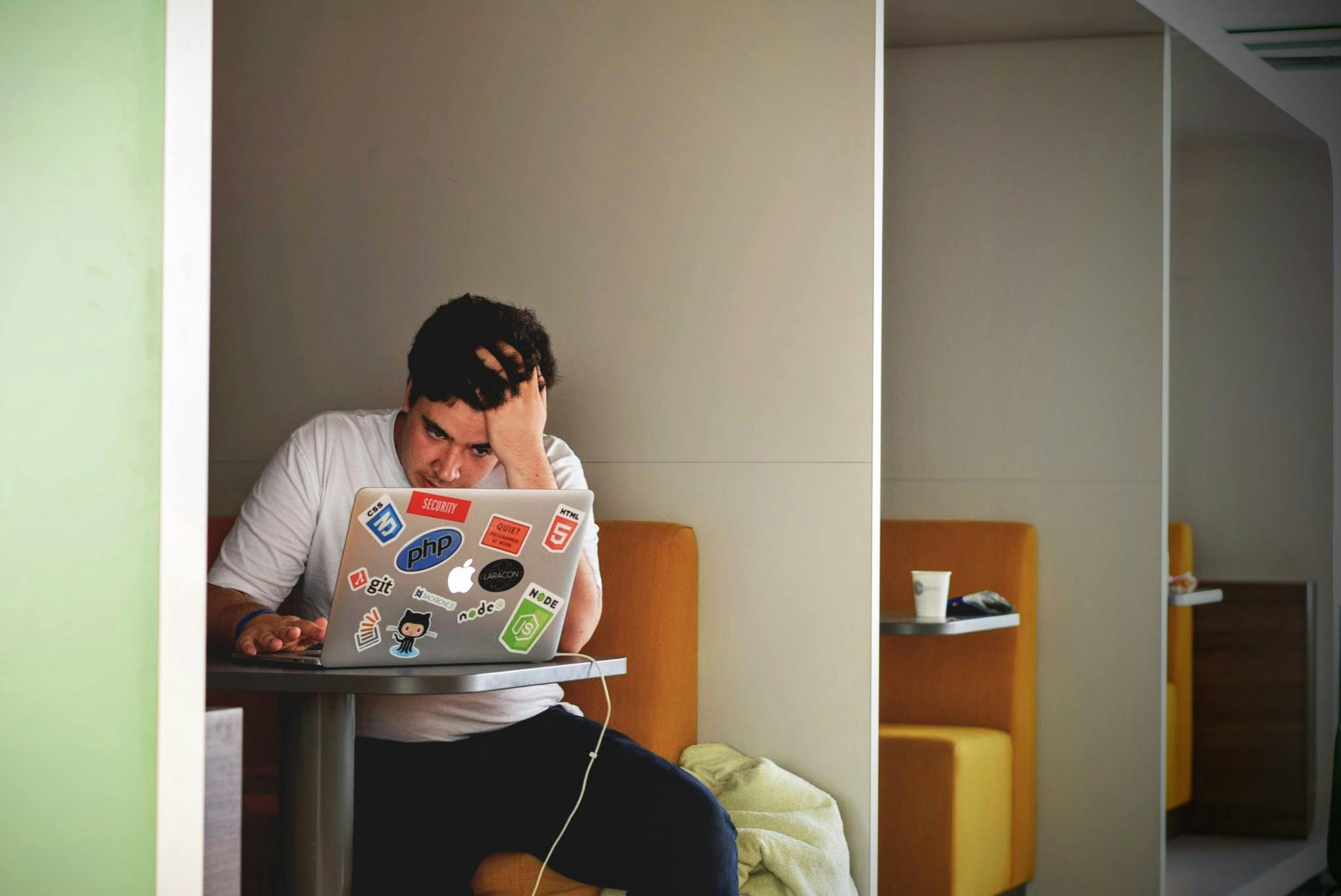Hay una frase que repetimos como si fuera un hecho biográfico colectivo: “Antes había trabajo estable”. Lo cuentan los padres, los abuelos, la prensa y hasta algunos políticos con una nostalgia que roza la melancolía. Pero es falsa. El “empleo estable” nunca existió como norma general. Lo que sí existió —y durante muy poco tiempo— fue una ficción social de estabilidad construida por leyes, conflictos, accidentes y miedos. Una ficción que sirvió para organizar la sociedad durante algunas décadas y que hoy se está desmoronando sin que hayamos construido otra.
El problema del mercado laboral español no es que haya cambiado la economía. Es que ha cambiado la norma social del trabajo, ese contrato invisible que define qué consideramos un empleo “normal”, qué derechos imaginamos como obvios y quién merece ocuparlos. Y sin esa norma, todo el edificio se tambalea.
Desde Prieto hasta Maruani, desde la Ley de Accidentes de 1900 hasta las reformas de 1984, hay algo que la sociología del trabajo lleva un siglo diciendo y seguimos sin metabolizar: el empleo no es una realidad económica; es una decisión política y social.
La primera mentira: el mercado laboral como fenómeno natural
El liberalismo clásico necesitó un buen relato. Uno que convirtiera al trabajo en una mercancía intercambiable entre individuos libres e iguales. Era una ficción útil: si todo era un contrato entre adultos responsables, el Estado podía mirar hacia otro lado, los empresarios podían ejercer su poder en silencio y la desigualdad parecía fruto del mérito, no de la estructura.
La sociología del trabajo existe, en buena medida, para desmontar ese relato. Como recuerda Prieto, el trabajo asalariado es “un resultado siempre inacabado de la conflictiva interacción entre actores e instituciones”. En lenguaje llano: nunca ha habido neutralidad. Nunca ha habido igualdad. Nunca ha habido “mercado puro”.
El primer golpe a aquella ficción llegó en 1900. La Ley de Accidentes obligó al empresario a responder por los daños sufridos por sus trabajadores, incluso sin culpa. Por primera vez, el Estado intervino en la fábrica reconociendo algo escandaloso para la época: que obrero y patrón no eran iguales, y que el primero necesitaba protección. Se rompió el mito de la libertad contractual. Y nació un nuevo principio: el trabajo no podía regirse solo por el mercado.
La segunda mentira: el pleno empleo como derecho universal
La época dorada del empleo en España —si es que puede llamarse así— duró menos de un parpadeo histórico. Apenas desde finales de los setenta hasta mediados de los ochenta. Doce, quizá quince años. Un “modelo fordista tardío” que llegó después de la dictadura y que quiso occidentalizar a toda prisa un país atrasado.
El Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo consagraron la idea de que un empleo digno debía ser estable, a tiempo completo y protegido. Pero incluso entonces, ese modelo nunca fue universal: la temporalidad femenina, las diferencias de clase y la precariedad juvenil convivían con la retórica del “trabajo para toda la vida”.
Riesco-Sanz y Oto lo explican bien: cuando la sociología del trabajo española se institucionalizaba, el modelo laboral que la sustentaba empezaba ya a resquebrajarse. Fue un matrimonio tardío y breve.
La tercera mentira: la flexibilidad como modernidad
En 1984 se abrió una puerta que aún no hemos cerrado. La flexibilización del despido y los contratos temporales inauguró un nuevo consenso: ahora el empleo debía adaptarse a la empresa, y no al revés. La “flexiguridad” —ese oxímoron tan rentable— prometía equilibrio entre flexibilidad y seguridad, pero lo que entregó fue un trabajador individualizado, un sindicato debilitado y un mercado laboral que se parece más al del siglo XIX que al del XX.
Prieto lo llama “re-mercantilización del trabajo”: volver al punto de partida con un vocabulario más amable.
La pregunta que nadie hace: ¿qué es hoy un empleo legítimo?
Si algo enseñan Prieto, Maruani y Gibert Badia es que no podemos hablar de empleo sin hablar de legitimidad.
No de economía, sino de quién merece qué.
De qué grupos sociales son protegidos y cuáles se empujan hacia la precariedad en nombre de la modernización.
La norma social del trabajo decide silenciosamente quién accede a un empleo digno:
- los jóvenes no lo merecen “porque ya lo tendrán”,
- las mujeres deben demostrar siempre un poco más,
- los mayores de 55 son “caros”,
- los migrantes son “flexibles”.
No son leyes físicas: son criterios sociales. Y cambian.
Maruani lo explica sin anestesia: categorías como empleo, subempleo o desempleo son arbitrajes sociales.
No describen, clasifican.
No cuentan cómo es la economía, sino cómo queremos que funcione la sociedad.
Lo que desaparece cuando desaparece la norma
Si el empleo estable fue una ficción, lo fue en el mejor sentido del término: una ficción compartida, que ordenaba expectativas, permitía planificar la vida y daba a los individuos un lugar reconocible en el mundo.
Hoy esa ficción está rota y no la hemos sustituido por otra. Vivimos en un vacío normativo donde coexisten el imaginario del empleo de nuestros padres y la realidad fragmentada del nuestro. Un limbo donde se espera que los jóvenes compitan como emprendedores mientras se les exige comportarse como asalariados responsables.
La economía no explica ese malestar. La sociología sí.
Quizá ha llegado el momento de dejar de añorar un modelo que nunca existió
Si algo deja claro la historia del trabajo en España es que el empleo no cambia por la economía, sino por las ideas, los conflictos y las decisiones colectivas que lo moldean. Nada de lo que hoy vivimos es inevitable. Tampoco es irreversible.
Por eso tiene sentido lo que piden Riesco-Sanz y Oto: volver a los debates fundacionales de la sociología del trabajo. No para restaurar un pasado idealizado, sino para formular la única pregunta que realmente importa:
¿Qué queremos considerar un empleo legítimo en el siglo XXI?
Si no respondemos eso, otros —el mercado, las empresas, la inercia— responderán por nosotros. Y ya sabemos a dónde conduce esa historia.
Porque, en el fondo, ya la hemos vivido.
REFERENCIAS
Maruani, M. (2000). De la sociología del trabajo a la sociología del empleo. Política y Sociedad, 34, 9–17. MAGE. IRESCO. CNRS.
Prieto, C. (2013). Las políticas de empleo en el marco de las metamorfosis de la norma social del trabajo.
Riesco-Sanz, A., & Oto, P. C. (2021). La sociología del trabajo en España :la urgente necesidad de volver a los debates fundacionales. La Nouvelle Revue Du Travail, 19. https://doi.org/10.4000/nrt.10162